La Virgen de las Nieves de Olivenza

LA VIRGEN DE LAS NIEVES DE OLIVENZA
“…Cuando se dio cuenta de que se había perdido, Joaquín dejó rodar por sus mejillas dos gruesas y silenciosas lágrimas. El manojo de espárragos que aprisionaba en la mano se fue aflojando poco a poco hasta caer suavemente sobre la hierba. Ya era sol puesto. La niebla, ahora espesa, parecía haberse tragado todo el panorama de los alrededores. La indecisión lo desalentó. Fue a sentarse en una pequeña roca que había allí cerca, al lado de un cerro poco prominente. No pasó mucho tiempo, cuando el niño se dio cuenta de un cambio atmosférico. El viento había cesado y una luz que cada vez se hacía más y más intensa invadió un punto en lo alto del cerro. Joaquín, sin comprender, abrió los ojos. En aquel momento quiso oír una música celestial y lejana. A pocos pasos de él, entre el resplandor de la luz ya cegadora, apareció una señora vestida de blanco, con un manto azul. El niño abrió la boca de asombro… Sus ojos no pestañearon. A los pocos segundos oyó que le decía:
– SOY TU MADRE DEL CIELO.
Joaquín era un niño sensible. Aquella voz, aquellas palabras, lo invadieron de ternura. Repentinamente se arrodilló. De nuevo la voz de la Señora, una voz que parecía tener eco:
– VEN -le dijo-.
Como un sonámbulo, Joaquín se levantó lentamente, atraído por la voz y la figura. Cuando llegó a su lado, la Señora lo cubrió con su manto azul, en un abrazo tierno. El niño no sabía qué decir, se tragaba las palabras. Pero ahora sentía un gozo infinito. Un calor de nido le recorría todo el cuerpo. Luego, en su imaginación infantil, le parecía estar en el lecho de plumas de Dª Julia, su maestra de escuela, y pensaba con alegría si no estaría ya en el cielo. Permanecía inmóvil, por miedo a que el más mínimo movimiento hiciera desaparecer la visión. De repente ocurrió algo extraordinario. Empezaron a caer copos de nieve, espesos y abundantes. Lo más extraño era que a él no le tocaban. En esa pequeña circunferencia había como un fuego que los derretía. Joaquín no sentía ningún frío. El calor que emanaba la Señora le hizo entrar en una dejada somnolencia. Cerró los ojos y se durmió profundamente.
Juan y Vicenta habían sido acogidos en una huerta de los alrededores. Con las primeras luces del nuevo día salieron a buscar el niño. Ya no gritaban. Sus ojos escudriñaban con avidez el paisaje, creyendo adivinar su figura en cualquier bulto aparente. La esperanza no les abandonó. Con pasos cansados llegaron a un lugar donde se divisaba el cerro de la aparición.
Juan fue el primero que se fijó en aquella mancha roja que destacaba de los campos.
– ¡Es él, es su chaleco rojo! ¡Es Joaquín…!
El tono de su voz parecía resucitar. Fueron corriendo, él y ella, abandonando el cansancio.
Joaquín estaba dormido con la cabeza apoyada entre los brazos. Su semblante inspiraba serenidad, parecía un ángel. La emoción de sus padres lo despertó. Las preguntas se multiplicaron, pero él tan sólo acertaba a decirles:
– Vi una señora que me tapó con su manto y me dormí. No tuve frío, de verdad, no tuve frío…»
Fuente: Martos Núñez, E y Porcar Saravia, C. (1997). La casa encantada: estudios sobre cuentos, mitos y leyendas de España y Portugal. Seminario interuniversitario de estudios sobre la tradición. Extremadura: Editora Regional de Extremadura. (p. 115).
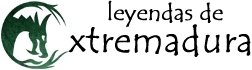

Comments are closed.